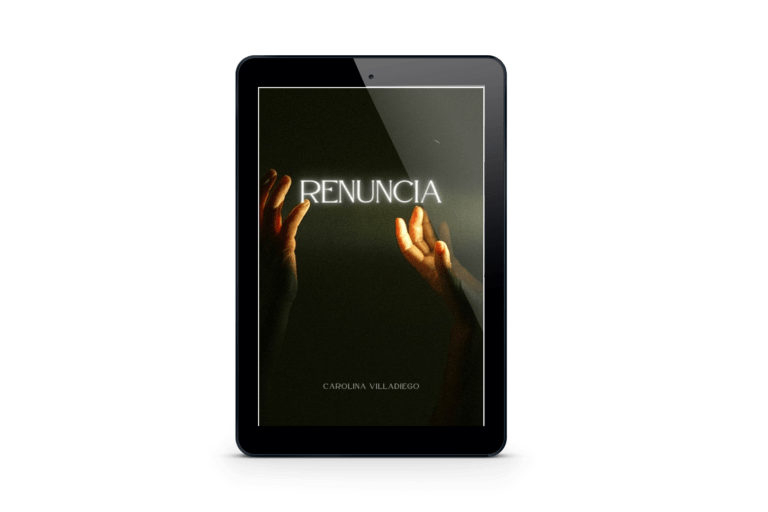Resumen: Nathan se encuentra con lo que dejó atrás cuando ya es demasiado tarde.
Palabras: Tragedia, Muerte, Suicidio, Abandono, Renuncia
«Si nos casamos, podemos vivir juntos sólo seis años. En cambio, podemos ser amigos durante treinta años. Tienes que elegir. »
Nathan observa el lomo de aquel libro rojo con escrituras doradas en un idioma incomprensible, que hace tiempo ella regaló. Suspira pesadamente mientras sus dedos se entretienen en las formas de aquella caligrafía que guarda centenas de secretos, encerrados en miles de años de cultura. Hay tristeza en su rostro, pero también resignación. Los ojos de su hermana Claudia están sobre él como si esperara que le dijera cuál sería el próximo paso.
El hombre sacude el polvo restante en la mesa y suelta de nuevo el aire. Sus pulmones se llenan del aroma del desinfectante que está llenando la habitación que debe ser desocupada. En aquella cama de colores ocres descansa un cuerpo. Tiene sus pies pálidos y su rostro sereno, observando la nada con los ojos abiertos. A su lado había un juego de damas chinas sin acabar.
—Toda opción implica una renuncia. —Sostiene él mientras regresa su mirada hacia su hermana—. El secreto está en tomar la opción que menos renuncia implique, o eso creí. A veces apostamos por lo seguro y nos quedamos sin ver lo desconocido.
Deja el libro descansando sobre la madera y se acerca hasta la cama pulcra que retiene el cuerpo de la dama. Una mujer de aproximadamente sesenta años descansa con sus ojos rasgados y abiertos al cielo. De sus muñecas se ven las heridas que cerraron demasiado tarde. La sangre ya ha sido retirada, así como las sábanas blancas manchadas y de ella queda solo un vestigio de lo que fue en el pasado. Nathan puede recordarla como la preciosa chica de dieciséis que se quedaba en la biblioteca, leyendo de los libros viejos cuentos de civilizaciones antiguas. Su cabello largo y negro, su piel blanca, el aroma de su champoo de fresas que solía derretirle.
De eso no queda nada. El cabello largo ha sido blanqueado por los años y su piel se encuentra arrugada. Sin embargo, Nathan puede apreciar aún la bonita sonrisa de hoyuelos que tuvo en sus mejores años.
Se sienta en la cama y toma una de sus manos. Consuela su pesar con una caricia ínfima que jamás pudo volver a dar en vida.
Las opciones en la vida de Nathan fueron muchas, y escogió las que creyó las más conveniente. Arrepentirse de ellas ahora parece lo único que puede consolarlo, pero algo hay en esos años que le hacen notar que nada gana con la culpa y poco pierde con la resignación. La vida está para vivirla, equivocarse y perder. Es bueno cuando se gana, más no lo espera con ansiedad. Ha aprendido a vivir la vida en el cómodo espacio de la seguridad.
—Siempre decías que yo era Daye, ese chico inteligente que al ver a la princesa, deseó tenerla por seis años, creyendo que podría convencer al tiempo y al destino de lo contrario. Pero las decisiones son irrevocables y debemos aprender a convivir con las consecuencias. Eso te gustaba decirlo, mi pequeña princesa de las nubes. Aunque yo fuera quien impusiera condiciones.
Aprieta la palma pálida y acaricia las huellas del tiempo. Nathan puede recordar el primer beso con sabor a cerezas que tuvieron detrás de los estantes de aquella biblioteca solitaria. La forma en que sus lenguas jugaron, el temblor en sus piernas. La vida que surgía allí en su estómago llenándolo de fuego y ganas de vivir. Memora la sensación de los fuegos artificiales encerrados en sus párpados, y la cintura delgada en sus manos temblorosas. Cuando acabó aquel beso ella soltó un suspiro y mordió sus labios. Era preciosa, con sus pecas palidas, con su sonrojo marcando como una pincelada de rojo en su piel.
Quizás hubieran podido vivir un para siempre juntos. Tener una familia, casarse, viajar; pero Nathan tiene una meta impuesta desde niño y ha trabajado por ello incansablemente. Ella fue solo la vorágine de la juventud que quiso alejarlo de su objetivo. Ella con sus leyendas china, con sus cuentos, sus fábulas y sus sueños. Ella con sus muslos delgados encerrandolo en la cárcel húmeda y caliente mientras le arrebataba el norte y lo llevaba el éxtasis. Ella, tan atractiva, tan serena, tan elocuente, como para destrozarle los argumentos de la cabeza y hacerle así el amor.
Ella fue fuego y quemaba, Nathan no quiso morir entre las cenizas de la pasión. Así que colocó un tiempo, y ella rió entre sus lágrimas. Rió diciéndole que no podía ser que la princesa de las nubes fuera él.
—Entre seis años conmigo y una eternidad con mi amistad escogiste los seis años. Confiaste que serías suficiente para hacerme quedar en este pueblo olvidado por Dios. Me hubiera gustado, de verdad, me hubiera gustado. Pero no, como te lo había dicho, tenía que irme. Necesitaba la maestría, necesitaba el extranjero; no a tí. Y aún así, con todo lo que lloraste, no demoraste en regalarme una sonrisa al irme y desearme buena suerte.
Nathan logró lo que quiso. Tuvo su doctorado, encabeza la facultad de medicina en la prestigiosa universidad de Harvard, obtuvo premios por sus investigaciones, fue nominado al nobel y ha vivido una vida llena de metas cumplidas, pero carente de amor. La renuncia era parte de su sistema de vida, y acogió las carencias con la misma seguridad con la que se aferró a lo posible. Soñó en alto aunque vivió apagado, como una burbuja que sube con el viento y está por estallar.
Pero no se arrepiente y quizás eso le molesta. El cinismo con el que ve lo que no tuvo y acepta eso sin demora. Porque si tuviera que regresar a los años, a su juventud temprana, decidiría exactamente lo mismo. Porque ella siempre amó más que él.
Chasquea la lengua y decide dejarle un último beso en los labios inmóviles. La delgadez extrema de la mujer denota la enfermedad que la estaba aquejando. El Alzheimer hizo estrago en su vida, pero ella no olvidó ni sus fábulas chinas, ni jugar damas chinas, ni a él. Fue todo lo que pudo recordar aunque olvidara el resto de su existencia.
—¿Ya acabó? —Escucha a su espalda y sonríe con pesar al darse cuenta que al renunciar, había abandonado a muchas cosas. Que ella también tuvo opciones y también tomó decisiones, que implicaron sacrificios en su vida y un salto al vacío como tanto le gustó dar.
Allí en la puerta estaba Daye, su hijo. El fruto del vientre que desconoció hasta ese momento que una llamada hasta su consultorio lo hizo ir de nuevo al pueblo olvidado por Dios y por él. El hombre en el umbral de la puerta lo miraba con desprecio, solo cumplía el último deseo de su madre, como un consuelo.
Nathan hubiera querido reír ante la ironía, porque tal como él le impuso condiciones a ella, ella se la impuso a su hijo. Le dijo tres años antes de decidir tomar su vida.
Se levanta con desgano y mira el cuerpo por última vez. Podría quedarse hasta el entierro y seguir rememorando los momentos cálidos que vivió solo con ella y nadie más, pero lo ve infructífero. De repente, piensa que al final su corazón si se quedó con ella en sus manos, en su vientre, marchitándose con el tiempo y perdiendo calor con la ausencia hasta volverse una ínfima piedra de cristal.
—¿Fue feliz? —pregunta con verdadero interés e intenta no quedarse con la imagen iracunda de los ojos iguales a los suyos que le miran con desprecio.
Porque ahora en el mundo no queda nada del corazón que lo amó aún en la ausencia y queda todo del corazón que lo odia por el abandono. El tiempo es implacable y solo se encarga de asentar y profundizar las memorias.
—Lo fue. Me encargué de hacerla reír en tu ausencia y de demostrarle que no te necesitaba. Que no te necesitábamos. Trabajé duro para darle todo cuando quiso hasta hoy.
Se limita a asentir y se levanta de la cama tras una última mirada a la que fue, quizás, el amor de su vida. El pesado silencio de su ausencia es algo a lo que se ha acostumbrado desde siempre, sin embargo, hoy se siente como si fuera ya un acto irremediable y se pregunta hasta qué punto el ser humano es masoquista como para decidir renunciar a algo y llorar al mismo tiempo por perderlo.
No se permite esa dicotomía. Nathan es mejor que esos sentimientos que quiere crearle un cargo de consciencia. Aún a sabiendas de que tiene un hijo, quien se casó y tiene familia y quien a su vez, tiene un nieto; Nathan sabe que nada de eso le pertenece. Que él renunció a todo ello al momento de tomar una decisión. No se siente con derecho de siquiera pedirlo.
Claudia se acerca y acaricia su espalda con pena. Su hermana comprende aunque permanece en silencio. Sabe que guarda dolor a pesar de que lo escude en la indiferencia y pretende mantenerlo así por un poco más.
—Bien hecho, Daye —dice sin detenerse a mirarlo, cuando pasa por el umbral de aquella puerta—. Así es la vida, la gente no está para quedarse.
Daye quiere matarlo y quiere llorar. Quiere destrozarle el cuello, quiere gritar por su ausencia y quiere gritar con la orfandad que le llena aún teniendo a su padre biológico allí. Quiere pero se queda contra la madera, con la mirada puesta en su madre amada, quién decidió ante la desesperación de olvidar quitarse su vida. A la que tiene que enterrar pese a haber deseado un poco más de tiempo con ella. Se queda clavado en la herida y comienza a llorar con el dolor de la pérdida que Nathan vivió años atrás.
Y Nathan no se queda. Camina escuchando los sollozos de su hijo y se aleja de la escena con la misma frialdad con la que abandonó el aeropuerto mientras ella lloraba tras el vidrio. Repite la decisión mil veces hasta convencerse que hizo lo correcto y carga las consecuencias sobre sus hombros sin detenerse.
Al salir al patio de la casa, observa el cielo lleno de nubes grises como si anunciara una cruenta lluvia.
Él las mira como si ella ahora estuviera allí.